Indice
Anterior
Siguiente
Correo Científico Médico de Holguín 2004;8(1)
Trabajo original
Departamento de MGI. Policlínica Comunitaria Docente San Andrés. Holguín
Parasitismo intestinal en adultos. Área de salud San Andrés. Holguín diciembre.1999 a diciembre. 2002.
Intestinal Parasitism in adults. Neighbor of San Andrés. Holguín. December 1999 – December 2002.
Rodolfo Herrera Barter1, Yasmina Córdoba Velazquez2, Avelino Ageitus Carvajal3.
1 Especialista 1er Grado
MGI. Policlínica Docente “San Andrés”
2 Especialista 1er Grado MGI. Vicedirectora Docente Policlínica
San Andrés. Profesora Instructora de MGI. Policlínica Docente “San Andrés”
3 Especialista 1er Grado Higiene y Epidemiología. Profesor
Instructor de Higiene y Epidemiología. Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología.
RESUMEN
Se realiza un estudio descriptivo, longitudinal de prevalencia para conocer el comportamiento del parasitismo intestinal en la comunidad de la policlínica Docente “San Andrés”, durante el período comprendido entre diciembre 1999 y diciembre 2002. Para ello se aplicáron un modelo de encuesta y exámenes coproparasitológicos. Se obtuvo una muestra representativa probabilística con el método irrestricto aleatorio. La prevalencia del parasitismo fue de un 39,10 %, con un predominio del sexo masculino y edades entre 20 y 39 años. La procedencia suburbana y la convivencia con animales domésticos se asocian a una alta frecuencia de parasitismo intestinal. Los principales parásitos patógenos identificados fueron: la Giardia Lamblia, Blastocistis Hominis y Ascaris Lumbricoides. El alcoholismo y la desnutrición mostraron una mayor relación con el parasitismo
Palabras claves: Parasitismo, epidemiología.
ABSTRACT
A descriptive and longitudinal study of prevalence was conducted to know the behavior of intestinal parasitism in the community from “San Andrés” Teaching Polyclinic, during the period between December 1999 – December 2002. All of them were surveyed and examining samples of stool. A probabilistic representative sample was obtained by the random unrestricted method. The prevalence of parasitism was of 39,10 %, with a predominance of males and ages of 20 and 39. The rural located and the presence of domestic animals were associated with a high frequency of intestinal parasitism. The main dangerous parasites were: the Giardia Lamblia, Blastocistis Hominis and the Ascaris Lumbricoides. The alcoholism and the undernutrition showed more relation with the parasitism.
Key words: Parasitism, epidemiology.
IINTRODUCCIÓN
Las parasitosis intestinales desde tiempos remotos han sido causantes de numerosos problemas para las diferentes culturas y asentamientos humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Numerosos fueron los médicos, teólogos, filósofos que abordaron el tema en sus obras y compendios. El papel mórbido de los helmintos está presente en las obras genuinas atribuidas a Arnáu de Villanueva (médico, profesor universitario y reformador religioso 1238-1240) el cual aportó grandemente a la parasitología médica. El legendario Avicena (Ibn Sina) en su libro “Liber Canonis Medicine”, obra traducida por el mismo Arnáu, menciona amplias descripciones sobre parasitismo intestinal y sus síntomas, según Cordero del Campillo (1). En 1988 según Llanio (3) se plantea que en la población mundial había 1100 millones de personas infestadas por céstodos, 240 millones por nemátodos y 3200 millones por tremátodos. En Argentina, según Borda C E y colaboradores (4) en San Cayetano, Corrientes, realizaron una investigación epidemiológica que demuestra la alta prevalencia de parasitismo intestinal, y por ende, la transmisión colectiva de parásitos como consecuencia de la mala higiene ambiental. A esto se le suma el comportamiento diferente de las parasitosis intestinal en función de las enfermedades asociadas en un mismo paciente, tal es el caso de la depresión inmunológica en enfermos del SIDA, en los tratados con inmunosupresores y la asociación con el alcoholismo y cirrosis hepática según Gaburri (2). La elevada prevalencia de esta enfermedad, así como su distribución cosmopolita y su repercusión socioeconómica sobre las poblaciones, representan un problema de salud a escala mundial.
Las publicaciones sobre este tema en nuestro municipio son escasas y muy antiguas. En una encuesta nacional de prevalencia de parasitismo intestinal, realizada en Cuba en 1984, el 54,6 % de la población estaba parasitada. En nuestra provincia el 69,9 % estaba afectado y de ellos 27,6 % con parásitos de importancia médica. Por el tiempo transcurrido de esta encuesta no podemos comparar los resultados obtenidos actuales con el de otros lugares del Orbe.
Esta investigación se desarrolló en el Área de Salud de San Andrés, municipio Holguín, provincia Holguín con el objetivo de contribuir a incrementar los conocimientos sobre el comportamiento clínico epidemiológico de este problema de salud en la población adulta. Así como determinar la prevalencia según sexo, edad y procedencia geográfica. Explorar la posible asociación con la presencia de animales en vivienda. Además de identificar las especies de parásitos más frecuentes, así como valorar la relación con otras entidades gnosológicas.
MÉTODO
Se realizó un estudio epidemiológico observacional, descriptivo, transversal de prevalencia y retrospectivo sobre el comportamiento epidemiológico del parasitismo intestinal en la población adulta de los consultorios No 2, 4, 5, 6, 10 y 11 del área urbana y 1, 3, 19, 20, 21 y 26 del área rural, pertenecientes al Área de Salud Policlínica Docente San Andrés, municipio Holguín, en el período comprendido entre diciembre de 1999 y diciembre del 2002. De un universo de 26 consultorios del médico de la familia con un total de 8633 pacientes adultos, con una media por consultorio de 216, se trabajó con una muestra estratificada suburbana y rural en 12 de los consultorios. El tamaño fue estimado en 1440 aproximadamente, 120 por consultorios, los que se seleccionaron de forma aleatoria entre las Historias Clínicas Familiares de cada consultorio, tomándose un adulto en cada selección, cuyo sexo también se determinó de forma aleatoria. La investigación estuvo basada en el análisis muestral de un conglomerado de organizaciones de base de los CDR, cuyos representantes fueron debidamente instruidos para detectar los sujetos de 20 a 59 años de edad cronológica, para descartar los falsos diagnósticos. Posteriormente a estos se le aplicó un modelo de encuestas que recoge las variables epidemiológicas en estudio.
La muestra fue seleccionada mediante un muestreo irrestricto aleatorio para datos cualitativos con distribución binomial, el carácter dicotómico está dado por la prevalencia del parasitismo intestinal que existe en cada uno de los CDR. Así que todo aquel que tuviese menos o más del 1% de prevalencia devenía en una dicotomía. Para determinar el tamaño de la muestra necesaria y representativa, se realizó con anterioridad un muestreo piloto para estimar la distribución ‘’a priori’’ de las variables en estudio; de este modo se seleccionaron 22 CDR y se midió la prevalencia del parasitismo. A partir de esto se estimó la precisión experimental y la desviación estándar de la variable dicotomizada, y se calculó la cantidad de 64 organizaciones de base, las cuales constituyeron el tamaño de muestra definitiva.
La representatividad se obtuvo mediante la elección de esta muestra en forma aleatoria y se usó una tabla de números aleatorios. El nivel de significación utilizado en este muestreo fue de a=0,10. Para detectar la asociación entre diferentes variables de interés, se utilizó el test de significancia chi-cuadrado (x2) en forma de tablas de contingencia. En todos los casos, el nivel de significación empleado fue de a=0,05. Para el cálculo de la prevalencia total, por grupo de edad y sexo, se utilizaron las historias de salud familiar correspondientes a cada CDR. Fueron excluidos del estudio los que llevaron tratamiento con algún antiparasitario 30 días antes o durante la investigación. Delimitado el tamaño muestral, se procedió a la obtención de la información mediante dos fuentes.
La primaria, basada en una encuesta, la cual se aplicó, previo consentimiento de los pacientes, a la totalidad. En ella se recogieron las variables objeto de estudio edad, sexo, procedencia geográfica, convivencia con animales domésticos, especie de parásito encontrado, así como su relación con otras entidades gnosológicas. Y la secundaria, basada en la observación directa de las heces fecales obtenidas, mediante la aplicación de muestreo parasitológico, tres heces fecales seriadas, las mismas se realizaron en un único laboratorio en el Policlínico. En aquellos casos con síntomas digestivos altos de más de 15 días de evolución se les indicó drenaje biliar por entubación duodenal en el Hospital Lenin. A los pacientes encuestados se les entregó un frasco de vidrio con tapa limpio y seco para la recolección de la muestra, junto a la indicación del complementario y se les explicaron los requisitos para la correcta obtención. Las muestras fueron recepcionadas en los respectivos consultorios en horas de la mañana por médicos y enfermeras de los mismos. Posteriormente se trasladaron hasta la sección de parasitología del laboratorio de la Policlínica del Área. A las muestras se les realizó montaje húmedo con solución salina al 0.85% y lugol concentrado.
En un segundo tiempo, él medico de la familia, en la misma encuesta recogió si el paciente resultó parasitado, la especie y la entidad gnoseológica relacionada en ese momento. Toda la información se procesó en una base de datos en Microsoft EXCEL. Para mejor interpretación, se representaron los datos en tablas estadísticas de prevalencia y gráficos.
RESULTADOS
Del total de casos estudiados, resultaron parasitados 563 adultos (39,10 %) (Gráfico 1) y de ellos predomino el sexo masculino con un 58,6 % contra un 41,4 % del femenino (Tabla 1). Al analizar la distribución de adultos parasitados por deciles observamos que la mayor prevalencia correspondió al grupo de 20-29 años (36,1 %) y la menor se ubica en el de 40-49 años (15,3 %) (Tabla 1).
En cuanto a la procedencia geográfica, el grupo de mayor prevalencia correspondió al área suburbana con un 82,1 % (Tabla 2). También tenemos que la prevalencia fue mucho mayor en aquellos que convivían con animales domésticos (82,59 %) contra sólo un 17.41 % que no lo hacía (Tabla 3).
La prevalencia de infestación por protozoarios predominó con 489 casos (63,92 %), mientras que la de los helmintos fue de 276 (36 %) lo que muestra una proporción protozoarios - helmintos de 2:1. El mayor por ciento correspondió a la Entamoeba coli (25,88 %), seguido de la Giardia Lambia (21,57 %). La alta prevalencia del Blastocystis Hominis (considerado como protozoosis, micosis) fue de un 14,77 %. Dentro de los Helmintos el Ascaris lumbricoides fue él más frecuente (12,55 %) seguido del Enterobius vermicularis con un 11,37 %, el trichiuris trichura con un 8,63 % y las uncinarias con un 2,48 %. Es necesario destacar que solo se diagnosticaron 6 casos de Hymenolepis nana para un 0,78 % y solo 2 de Tenia Saginata (Gráfico 2).
Atendiendo a la relación con las entidades gnosológicas más frecuentes descritas por autores especialistas en la materia, se reporto el mayor porciento en los casos en aquellos pacientes sin entidad alguna asociada para un 59.0 %, el alcoholismo fue la enfermedad patológica de mayor prevalencia (20.2%) seguida de la desnutrición (10.5 %), la anemia multicausal (3,9 %), la inmunodepresión y la Cirrosis Hepática 2,8 % y 2.1 % respectivamente. Es necesario destacar que dentro del muestreo se pesquisaron 8 gestantes parasitadas (1.4 % (Gráfico 3).
Tabla 1. Distribución de los adultos parasitados según Edad y Sexo
|
|
Sexo |
|
||||
|
|
Masculino |
Femenino |
Total |
|||
|
Edad |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
|
20-29 |
114 |
20.2 |
89 |
15.8 |
203 |
36.1 |
|
30-39 |
91 |
16.2 |
77 |
13.7 |
168 |
29.8 |
|
40-49 |
57 |
10.1 |
29 |
5.2 |
86 |
15.3 |
|
50-59 |
68 |
12.1 |
38 |
6.7 |
106 |
18.8 |
|
Total |
330 |
58.6 |
233 |
41.4 |
563 |
100 |
n= 563
Fuente: Encuesta.
TABLA 2. Prevalencia según procedencia.
|
Procedencia |
Parasitados |
|||
|
|
Sí |
% |
No. |
% |
|
Suburbana |
462 |
82.1 |
258 |
29.42 |
|
Rural |
221 |
39.3 |
499 |
56.90 |
n=563
Fuente: Encuesta.
TABLA 3. Prevalencia según convivencia de animales domésticos.
|
|
Parasitados |
|||
|
Convivencia
|
Sí |
% |
No |
% |
|
Sí |
465 |
82.59 |
88 |
10.03 |
|
No |
98 |
17.41 |
789 |
89.97 |
|
Total |
563 |
100 |
877 |
100 |
Fuente: Encuesta.
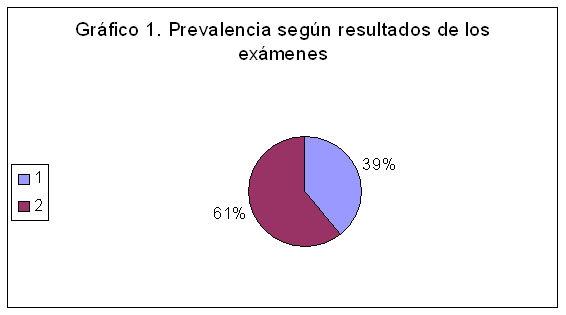 |
1- Parasitazos 2- No parasitazos Porcentaje sobre la base del total estudiado.
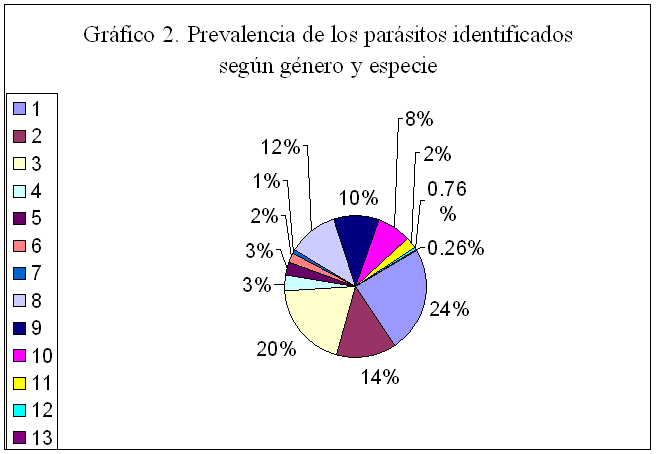 |
1- Entamoeba coli
2- Blastocystis hominis
3- Giardia lamblia
4- Entamoeba histolítica
5- Endolimax nana
6- Chilomastix mesnilis
7- Iodomoeba butschlii
8- Ascaris lumbricoides
9- Enterobius vermicularis
10- Trichiuris trichura
11- Uncinarias
12- Hymenolepis nana
13- Taenia saginata
Fuente: Encuesta.
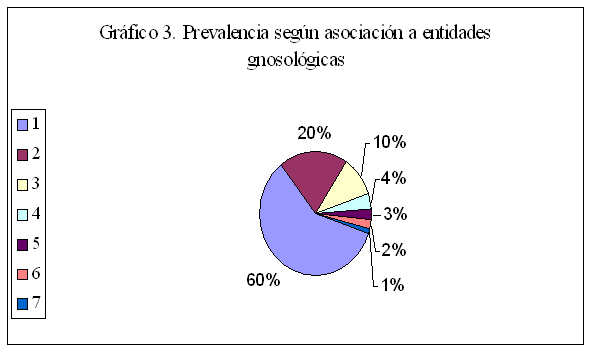 |
1- Ninguna
2- Alcoholismo
3- Desnutrición
4- Anemia
5- Inmunodepresión
6- Cirrosis Hepática
7- Gestación
Fuente: Encuesta.
DISCUSIÓN
En nuestro estudio se observó una alta prevalencia de parasitismo intestinal lo que evidencia que es aún un problema de salud por resolver. Muy similar son los resultados obtenidos en países desarrollados, según Salata y Katz en E.U. que reportan cifras entre un 35 y 42 % de prevalencia (5, 6), así como por Adel en México donde obtiene valores de un 41% (7), pero inferior a los reportados en países tercermundistas según Botero y Restrepo en Colombia (8, 9) con valores de 45 a 57 %, así como Borda y colaboradores (4) en Argentina que plantean hasta de un 58%, incluso si lo comparamos con estudios realizados en nuestro país según Llanio en la década de los 80. (3) Lo que evidencia la mejoría en el control de esta entidad debido a la labor de promoción y prevención desarrollada con el advenimiento del médico de familia.
La supremacía masculina en todos los grupos etáreos según la prevalencia, evidenció asociación estadísticamente significativa (x2 = 5,297). No obstante no existe explicación satisfactoria a este fenómeno puesto que ambos sexos están igualmente expuestos salvo el hecho que los varones en este universo de población tienden a desempeñar funciones eminentemente agrícolas. Fenómeno similar fue descrito por Kouri. (10) Observamos que la mayor prevalencia correspondió al grupo de 20-29 años y el menor fue al de 40-49 años. Este salto escalonado lo atribuimos a que en edades tempranas de la adultez, se comenten violaciones en los hábitos higiénicos y medidas preventivas que evitan el parasitismo intestinal según Kourí. (10) Además existen autores como Gaburri y Langford (2, 11) que describen la resistencia por parte del organismo humano sintetizando Ig A e Ig M contra algunos parásitos como la Giardia y los Helmintos. En la medida en que envejece y se deteriora el sistema inmunológico disminuye la síntesis de estas Inmunoglobulinas haciendo que se disminuya el anterior fenómeno de resistencia. También fue descrito por Kourí en su tratado de sesiones de parasitología y medicina tropical. (10)
Geográficamente el grupo de mayor prevalencia correspondió al área suburbana, coincidiendo con Borda C. y colaboradores (4) que realizaron un estudio similar en el poblado de San Cayetano, y reportan una prevalencia de 78 %. Autores nacionales e internacionales obtuvieron resultados similares. (3, 5, 6, 7, 10, 11, 13) Existió asociación estadística entre ambas variables (x2 = 160.42). Pensamos que la causa de esto se debe a conclusiones que arriba el mismo Borda en su estudio en la Argentina, el cual plantea como causa: “La transmisión colectiva de parásitos como consecuencia de la mala higiene ambiental, la falta de agua potable, de una red de alcantarillado y de un sistema de recolección domiciliario de basura”. Además es necesario mencionar la presencia de un acueducto de agua potable previamente tratada en el área rural, en contrapartida con la población suburbana, la misma presenta hacinamiento de letrinas sanitarias y fosas que causan un elevado índice de contaminación en los posos manteniendo la alta prevalencia del parasitismo intestinal.
La mayor prevalencia fue observada para los que convivían con animales domésticos, estadísticamente existe una fuerte asociación entre ambas variables (x2 = 266,35). La literatura al respecto es bastante abundante pues algunos autores como Ortiz y Wade en sus estudios respectivos señalan la presencia de nemátodos y giardias en ganado caprino (3,10,15,16) y otros tantos reportan casos en perros, gatos, aves cantoras y de corral, incluso en mamíferos acuáticos como el delfín (3, 10, 14, 15, 16) Este fenómeno demuestra que la convivencia con animales domésticos guarda relación en la transmisión de parásitos intestinales de animales al hombre comportándose como una zoonosis.
El riesgo de infestarse por protozoarios fue mayor en proporción 2:1 con respecto a los Helmintos, fenómeno que coincide con la bibliografía consultada. (3, 4, 5, 8,10) Existen más de 21 especies de protozoarios capaces de colonizar el sistema digestivo del hombre, de ellas solo 12 son patógenas, algunos comensales y un grupo pequeño pueden comportarse con carácter invasivo.
El mayor por ciento correspondió a la Entamoeba coli, seguido de la Giardia Lamblia. Este primero resulta ser un comensal de la flora habitual del tracto digestivo, pero que es importante su conocimiento puesto que traduce malos hábitos higiénicos y consumo de agua con mala calidad sanitaria. La Giardia Lamblia evidentemente hoy por hoy es reconocida como el protozoo patógeno más importante de su familia y constituye la enteroparasitosis más frecuente. Su prevalencia varia de un 30 hasta un 50 por ciento, y tiene una distribución cosmopolita según colectivo de autores. (3, 8, 10, 17, 18)
Es necesario destacar la alta prevalencia del Blastocystis Hominis, protozoosis del tipo de las micosis catalogadas en la actualidad dentro del grupo de las parasitosis emergentes, su frecuencia muestra un ascenso especialmente en los países Latinoamericanos. (18) El Blastocystis Hominis es considerado por Kourí (10) un hongo no patógeno pero cuando se encuentra en un número extraordinariamente considerado en las deposiciones diarreicas solo o asociado sugiere la posibilidad de ser al causante por sí mismo. Algunos como Key Stony le atribuyen como agente causal de diarreas del viajero. (19) Se identificaron solamente 29 casos de Entamoeba histolítica observándose una baja prevalencia de este parásito en nuestro medio. Los casos reportados fueron generalmente de una misma vecindad, aunque en periodos de tiempo diferentes, debutando en forma de brote, el cual fue rápidamente controlado por las autoridades sanitarias. Este comportamiento es típico del parásito y a sido reportados según el grupo de autores. (3, 10, 17)
Dentro de los Helmintos el Ascaris lumbricoides fue el más frecuente seguido en orden decreciente del Enterobius vermicularis, el trichiuris trichura y las uncinarias. Es necesario destacar que solo se diagnosticaron 6 casos de Hymenolepis nana.
El Ascaris es el más común de los helmintos que afectan a los seres humanos, de los cuales el 25 porciento de la población mundial se encuentra infectada. Es más prevalente en climas tropicales y por lo general en países en desarrollo. En 1989 se estimó que en el mundo existía más de 1 000 000 000 de casos. (20) Por su parte el Enterobius vermicularis es más común en climas templados y su transmisión es a través de huevos infectados al salir por el ano, lo que explica su gran frecuencia en la población mundial. (3,10,20) Se calcula que en EUA 42 000 000 de individuos albergan este parásito. En el caso de las Uncinarias y los trichiuris trichura su vía de transmisión se limita solo al contacto directo con la tierra pues las larvas penetran en la piel desprotegida. Cada día son menos frecuentes en nuestro medio debido a las medidas de control higiénico epidemiológico, según colectivo de autores. (3,5,10,20)
Tenemos que el mayor número de parasitados no se encontraba relacionado a entidad gnoseológica alguna. Si nos percatamos la mayor prevalencia correspondió al alcoholismo y la desnutrición. Estas enfermedades que de por sí, disminuyen las defensas del huésped afectando los mecanismos de barreras al nivel de mucosas y piel por ulceraciones que facilitando la entrada de larvas. Además de afectar mecanismos de síntesis de inmunoglobulinas que juegan un papel determinante en la defensa del huésped contra los parásitos según colectivo de autores. (2,11,12)
CONCLUSIONES
La prevalencia general del parasitismo intestinal fue alta.
La frecuencia mayor predominó en el grupo de 20-39 años y en el sexo masculino para todos los grupos de edad.
La procedencia suburbana mostró fuerte asociación con el parasitismo intestinal en relación con la rural.
La tasa de prevalencia de parasitismo intestinal fue más alta en aquellos casos con mala cultura sanitaria y convivían con animales domésticos.
Los principales parásitos patógenos identificados en orden de frecuencia fueron: Blastocistis Hominis, Giardia Lamblia y Ascaris Lumbricoides, con predominio de los protozoarios.
No fue frecuente la relación entre las entidades gnosológicas y los adultos parasitados, siendo el alcoholismo y la desnutrición fueron más relacionados.
BIBLIOGRAFÍA